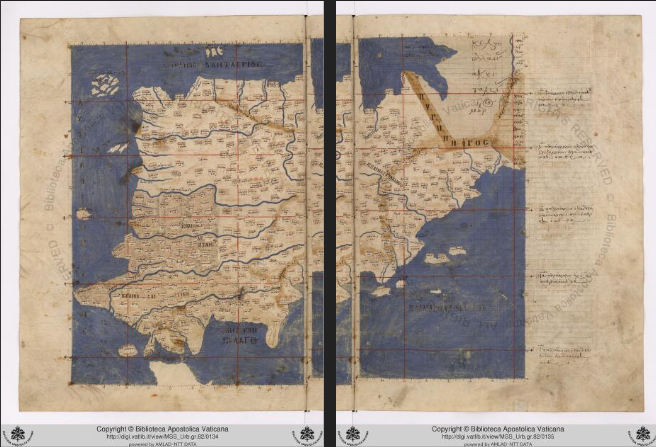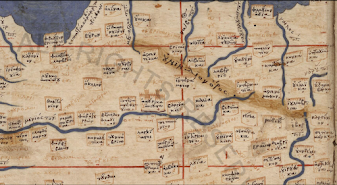Un curso más, he repetido la encuesta sobre percepción de la inmigración con mis alumnos de 3º de la ESO. Las preguntas fueron las mismas que en los cursos anteriores (2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025), aunque en esta ocasión las actualicé a los datos más recientes en la página del IGN (y de la Guardia Civil para los inmigrantes sin papeles), y añadí una pregunta sobre cuántos hijos piensan que tienen las inmigrantes de media (ya incluida en la encuesta del curso pasado) y dos totalmente nuevas: hijo por madre inmigrante, e hijos por mujer en Marruecos.
Estas fueron las preguntas y las opciones de respuestas:
1.-España tiene una población de 49,3 millones de habitantes. ¿Qué porcentaje de ellos son inmigrantes extranjeros?
a)14% b)20% c)25% d)40%
2.- ¿Qué porcentaje de musulmanes hay en la población española?
a)5% b)10% c)20% d)35%
3.- ¿Qué porcentaje de la población española será musulmana en 2050 según el Pew Research Center?
a)7,2% b)15,3% c)25% d)45%
4.- ¿Cuántos inmigrantes chinos residen en España?
a)198.805 b)284.565 c)824.121 d)1.304.753
5.- ¿Qué porcentaje de delitos en España ha sido cometido por inmigrantes en 2022?
a)28,9% b)53,5% c)74,6% d)83%
6.- ¿Qué porcentaje de delitos sexuales en España fue cometido por inmigrantes en 2024?
a)34,5% b)53,5% c)74,6% d)83,2%
7.- ¿Cuántos inmigrantes sin papeles se calcula que había en toda España en 2024?
a) Entre 400.000 y 700.000 personas b) Entre 800.000 y 950.000 personas c) Entre un millón y un millón y medio d) Algo más de dos millones.
8.- ¿Cuántos inmigrantes sin papeles se calcula que entraron en España de enero a septiembre de 2024?
a)42.231 b)121.298 c)239.632 d)501.713
9.- ¿Cuántos hijos de media tienen las madres inmigrantes en España?
a)Menos de 1,5 b)Más de 2,5 c)Casi 4 d)6,2
10.-¿Cuántos hijos de media tuvieron las mujeres en Marruecos en 2024?
a)1,97 b)2,66 c)3,58 d)4,54
Como en anteriores ocasiones, la respuesta correcta siempre era la opción a), es decir, la cifra más pequeña. Este año el porcentaje de aciertos ha subido ligeramente respecto a cursos anteriores, pero sigue sin llegar al 20%. Os pongo juntas las tablas de las cuatro ediciones por si os apetece comparar. En cualquier caso, y como era de esperar, los alumnos perciben de forma distorsionada las cifras de la inmigración, pero seguramente ocurra lo mismo con el grueso de la sociedad y, por los sondeos que he hecho hasta ahora, apostaría a que sería incluso independiente del nivel de formación de los encuestados. Me ha llamado la atención que la respuesta con más aciertos ha sido la del porcentaje de delitos sexuales cometidos por inmigrantes. Los errores más grandes han sido: el porcentaje de musulmanes en España calculados para 2050; hijos por mujer en Marruecos; hijos por madre inmigrante; y la cantidad de inmigrantes sin papeles que calcula la Guardia Civil que hay en España-
2025-2026
2024-2025
2023-2024
2022-2023
A continuación, presento el análisis desglosado de los datos y sus implicaciones educativas.
1. Diagnóstico General: La Distorsión de la Realidad
El dato más revelador es el diseño de la prueba: la respuesta correcta siempre era la cifra más pequeña
El 85% de los alumnos eligió opciones con cifras superiores a la realidad.
Existe una tendencia sistemática a la sobreestimación masiva del fenómeno migratorio.
Los alumnos perciben una realidad mucho más "invasiva" o numerosa de lo que indican los datos oficiales.
2. Análisis por Categorías Temáticas
A. El Mito de la "Invasión" Demográfica
Los resultados más bajos se encuentran en las preguntas sobre proyección de población y fertilidad, lo que sugiere que los alumnos han interiorizado narrativas alarmistas (tipo "teoría del reemplazo").
Musulmanes en 2050: Solo un 3% acertó la proyección real
. El 97% cree que la cifra será superior al 7,2% , probablemente imaginando escenarios de mayoría musulmana. Fertilidad: En la pregunta sobre hijos por madre inmigrante (opción correcta: menos de 1,5
) y mujeres en Marruecos (opción correcta: 1,97 ), los aciertos fueron mínimos (7% y 4% respectivamente ). Los alumnos asumen que las mujeres inmigrantes o extranjeras tienen muchísimos más hijos que las nativas, ignorando que la tasa de natalidad ha caído globalmente.
B. La Percepción de la Criminalidad
Aquí encontramos una anomalía pedagógica interesante.
Mientras que en la mayoría de preguntas el acierto es inferior al 10%, en la pregunta sobre delitos sexuales, el acierto sube al 48%
. Interpretación: Aunque sigue habiendo un 52% que sobreestima, casi la mitad de la clase identificó la cifra del 34,5%
como correcta. Es posible que, para la percepción de un adolescente, un 34,5% ya sea una cifra escandalosamente alta, por lo que no sintieron la necesidad de elegir las opciones extremas (83% o 74%).
C. Desconocimiento de la Inmigración Irregular
Sobre la entrada de inmigrantes sin papeles en 2024, solo el 7% acertó
. La opción correcta era 42.231 personas
. Al fallar masivamente, los alumnos demuestran que creen que entran cientos de miles o millones de personas anualmente, una imagen probablemente alimentada por la exposición constante a noticias sobre llegadas en pateras sin contexto estadístico.
3. Análisis Metodológico y Cognitivo
Desde el punto de vista del aprendizaje, hay dos factores críticos:
Fallo en el Pensamiento Crítico (Sesgo de Confirmación): A pesar de que la respuesta correcta seguía un patrón obvio (siempre la "a", la cifra más baja
), los alumnos no lo detectaron o decidieron ignorarlo. Sus prejuicios o creencias previas pesaron más que la lógica del examen o la deducción. Homogeneidad de Grupos:
La diferencia entre el grupo con mejor desempeño (3º C con 18%) y el peor (3º A con 11%) no es significativa. Esto indica que no es un problema de un aula específica, sino un fenómeno generacional transversal influenciado por agentes externos a la escuela (redes sociales, entorno familiar, medios).
Conclusiones y Propuesta de Intervención
El problema: Los alumnos de 3º de la ESO viven en una "realidad paralela" donde la inmigración es masiva, la fertilidad extranjera es explosiva y la criminalidad es casi exclusivamente atribuible a foráneos.
Recomendaciones Pedagógicas:
Alfabetización Mediática: Es urgente trabajar cómo se consumen las noticias. Los alumnos probablemente obtienen su información de clips cortos en redes sociales que viralizan casos extremos, generando una heurística de disponibilidad (juzgan la frecuencia de un evento por la facilidad con la que recuerdan ejemplos impactantes).
Matemáticas Sociales: Trabajar la estadística con datos reales del INE en clase de matemáticas. Que ellos mismos calculen los porcentajes para desmontar la intuición errónea.
Debate Socrático: No basta con darles el dato correcto (lo rechazarán si choca con su creencia). Hay que preguntarles: "¿Por qué creíais que eran el 40%? ¿Qué os ha llevado a pensar eso?". Hacer visible su propio sesgo es el primer paso para corregirlo.